La casa amarilla
Parte 1- La casa amarilla
Podría no haber entrado a esa casa, claro que podría. Pero me resultaba irresistible.
Siendo yo un niño pequeño, y viviendo al lado de esa casa, ¿como podría haber evitado ese lugar? Imposible.
Por fuera era una enorme casa amarilla, simple sin embargo, sin ninguna gracia más que su color. Cubierta por algunas enredaderas retorcidas, con un jardín delantero gigante lleno de malezas vivas, y pedazos enteros de tierra seca, era la casa más descuidada del barrio. Nadie parecía salir o entrar de esa casa, por lo menos en horarios normales, pero todos sabían que estaba habitada, y alguna vez una u otra persona alegaba haber conocido a alguno de sus habitantes. Pero yo jamás le creí a nadie, ya que la fuente de estos rumores eran las bestiales viejas que acechaban por el barrio sin nada más que hacer que quejarse de las ratas provenientes de la casa amarilla o de los amoríos subterráneos de sus cucarachas, o contar chismes mientras trataban de articular frases atractivas para su audiencia (compuesta por otras bestias) a la vez que destrababan la dentadura de la bombilla de un mate oxidado.
En fin, claro esta que ningún niño pequeño se metería en una casa en apariencia abandonada, victima de tantos rumores, pero sin gracia ni misterios aparentes más que sus insectos y malezas.
Pero había algo más. Mucho más.
Como el olor de la canela mezclado con carne rancia proveniente de la casa culpable de mis desvelos nocturnos, o incluso los cisnes, pavos reales, y patos de papiroflexia que aparecían misteriosamente en el jardín delantero de la casa amarilla y que a veces lograba obtener tras haber estos sido arrastrados por el viento hasta el jardín de mi propia casa. Quizás el constante ruido de los grillos que se escuchaban no provenientes del jardín sino desde el interior de la casa amarilla (y de día, a las 7, siempre a la misma hora, puntuales como si fuesen gallos diminutos) era lo que me volvía loco. Pero el punto es que lo único que podía hacer para volver a dormir por las noches y seguir con mi vida, era de una manera u otra, entrar a la casa amarilla.
---
Puse mis planes en marche, pero angustiado, descubrí un tiempo después, que la casa amarilla era una fortaleza impenetrable. Parecía que cada vez que llovía se bamboleaba con el viento, danzando mareada, y sin embargo su estructura resultó ser mucho más fuerte de lo que yo esperaba: no había grietas, ni pasadizos, ni agujeros, ni ventanas rotas, por donde un niño tan pequeño como yo (por si no lo mencione antes, mi condición de pequeño no se debía a mi edad, sino a mi tamaño, exageradamente diminuto para cualquiera, aunque fuera tan joven) pudiera entrar.
Y entonces pensé en el invernadero.
La casa amarilla tenía en lugar de un patio trasero un invernadero gigante, de un vidrio completamente opaco (y por supuesto amarillo) que ocultaba un enorme jardín de invierno unido a la parte posterior de la casa. El invernadero era también fuente de muchos otros rumores: como que el dueño de la casa era un extravagante científico que tenía un jardín secreto de plantas tropicales de todo el mundo, de Asia, África, etc.
Pero, mi conclusión respecto del invernadero era simple: las bestias del barrio tenían demasiada imaginación. Era imposible creer que ese invernadero descuidado, sucio, y arruinado, pudiera albergar magnificas flores y árboles exóticos de los confines del mundo. Pero sin embargo…
Resolví entrar un domingo a la tarde a la casa amarilla, por el invernadero (nada podrían decirme los dueños, pensé, era un niño pequeño y travieso que había querido mirar las flores del invernadero, que además mentía muy convincentemente). Dije a mis padres que iba a jugar a la casa de otro vecino cercano. Y decidido trepé el paredón que separaba mi casa de la casa amarilla, y una vez que estuve en la cima del paredón recubierto por las enredaderas de mis enigmáticos vecinos, salté al otro lado.
Había un pequeño espacio entre el paredón y el invernadero, tan fino, que ninguna persona hubiera podido pararse entre estos sin que le reventaran las vísceras, pero siendo yo tan flaco y pequeño, aguantando la respiración pude llegar a una puerta lateral del invernadero que supongo que los dueños consideraban inhabilitada (que gracias al cielo se abría hacia adentro, o todo mi plan hubiera sido inútil) y empujándola suavemente hacia adentro, entre al invernadero.
Parte 1- La casa amarilla
Podría no haber entrado a esa casa, claro que podría. Pero me resultaba irresistible.
Siendo yo un niño pequeño, y viviendo al lado de esa casa, ¿como podría haber evitado ese lugar? Imposible.
Por fuera era una enorme casa amarilla, simple sin embargo, sin ninguna gracia más que su color. Cubierta por algunas enredaderas retorcidas, con un jardín delantero gigante lleno de malezas vivas, y pedazos enteros de tierra seca, era la casa más descuidada del barrio. Nadie parecía salir o entrar de esa casa, por lo menos en horarios normales, pero todos sabían que estaba habitada, y alguna vez una u otra persona alegaba haber conocido a alguno de sus habitantes. Pero yo jamás le creí a nadie, ya que la fuente de estos rumores eran las bestiales viejas que acechaban por el barrio sin nada más que hacer que quejarse de las ratas provenientes de la casa amarilla o de los amoríos subterráneos de sus cucarachas, o contar chismes mientras trataban de articular frases atractivas para su audiencia (compuesta por otras bestias) a la vez que destrababan la dentadura de la bombilla de un mate oxidado.
En fin, claro esta que ningún niño pequeño se metería en una casa en apariencia abandonada, victima de tantos rumores, pero sin gracia ni misterios aparentes más que sus insectos y malezas.
Pero había algo más. Mucho más.
Como el olor de la canela mezclado con carne rancia proveniente de la casa culpable de mis desvelos nocturnos, o incluso los cisnes, pavos reales, y patos de papiroflexia que aparecían misteriosamente en el jardín delantero de la casa amarilla y que a veces lograba obtener tras haber estos sido arrastrados por el viento hasta el jardín de mi propia casa. Quizás el constante ruido de los grillos que se escuchaban no provenientes del jardín sino desde el interior de la casa amarilla (y de día, a las 7, siempre a la misma hora, puntuales como si fuesen gallos diminutos) era lo que me volvía loco. Pero el punto es que lo único que podía hacer para volver a dormir por las noches y seguir con mi vida, era de una manera u otra, entrar a la casa amarilla.
---
Puse mis planes en marche, pero angustiado, descubrí un tiempo después, que la casa amarilla era una fortaleza impenetrable. Parecía que cada vez que llovía se bamboleaba con el viento, danzando mareada, y sin embargo su estructura resultó ser mucho más fuerte de lo que yo esperaba: no había grietas, ni pasadizos, ni agujeros, ni ventanas rotas, por donde un niño tan pequeño como yo (por si no lo mencione antes, mi condición de pequeño no se debía a mi edad, sino a mi tamaño, exageradamente diminuto para cualquiera, aunque fuera tan joven) pudiera entrar.
Y entonces pensé en el invernadero.
La casa amarilla tenía en lugar de un patio trasero un invernadero gigante, de un vidrio completamente opaco (y por supuesto amarillo) que ocultaba un enorme jardín de invierno unido a la parte posterior de la casa. El invernadero era también fuente de muchos otros rumores: como que el dueño de la casa era un extravagante científico que tenía un jardín secreto de plantas tropicales de todo el mundo, de Asia, África, etc.
Pero, mi conclusión respecto del invernadero era simple: las bestias del barrio tenían demasiada imaginación. Era imposible creer que ese invernadero descuidado, sucio, y arruinado, pudiera albergar magnificas flores y árboles exóticos de los confines del mundo. Pero sin embargo…
Resolví entrar un domingo a la tarde a la casa amarilla, por el invernadero (nada podrían decirme los dueños, pensé, era un niño pequeño y travieso que había querido mirar las flores del invernadero, que además mentía muy convincentemente). Dije a mis padres que iba a jugar a la casa de otro vecino cercano. Y decidido trepé el paredón que separaba mi casa de la casa amarilla, y una vez que estuve en la cima del paredón recubierto por las enredaderas de mis enigmáticos vecinos, salté al otro lado.
Había un pequeño espacio entre el paredón y el invernadero, tan fino, que ninguna persona hubiera podido pararse entre estos sin que le reventaran las vísceras, pero siendo yo tan flaco y pequeño, aguantando la respiración pude llegar a una puerta lateral del invernadero que supongo que los dueños consideraban inhabilitada (que gracias al cielo se abría hacia adentro, o todo mi plan hubiera sido inútil) y empujándola suavemente hacia adentro, entre al invernadero.










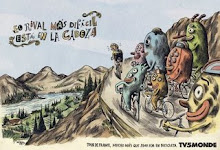






No hay comentarios:
Publicar un comentario